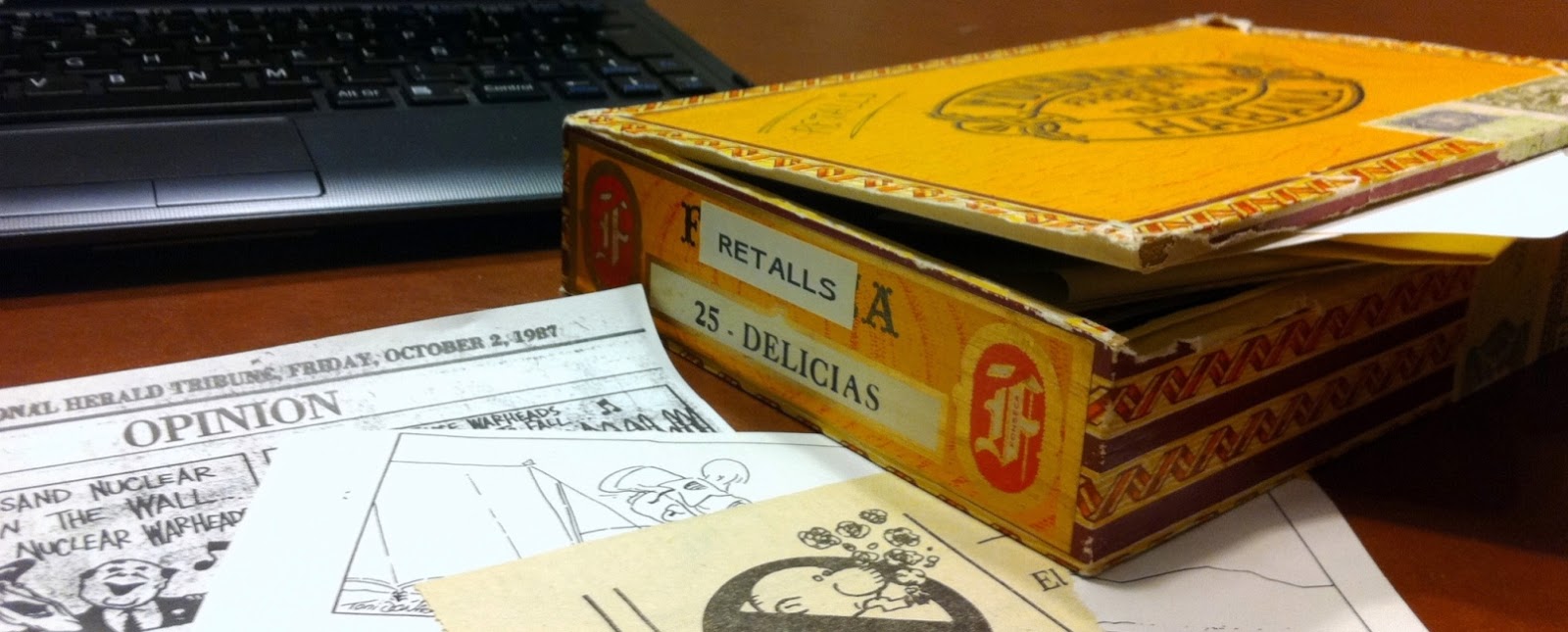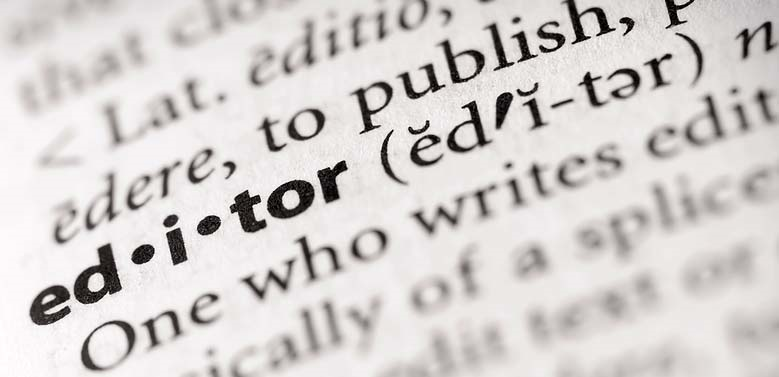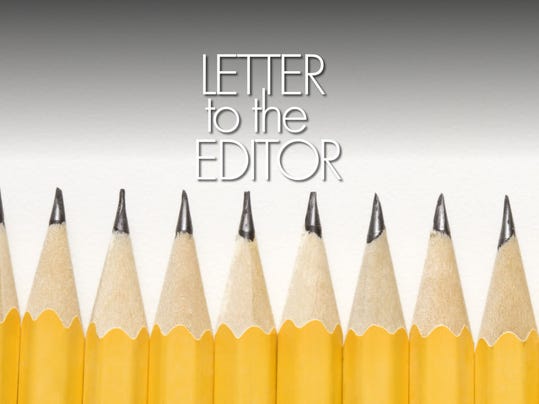Parece ya una tradición… y “sólo” es el tercer año que colaboro con MIR2.0. Me estrené en el 2013, repetí en el 2014 en tándem con Pedro Gullón (¡mirad su blog “Salud, sociedad y más”!) y este 2015, completamos trío con Guillermo Ropero –y quien ha llevado el peso ha sido Pedro, hay que reconocerlo!. Gracias, porque con la deadline del H2020 en dos semanas, el FIS en puertas y poniendo notas del primer cuatrimestre no me veía capaz, a pesar de la ilusión por este proyecto que creo ya más que consolidado. Así que también felcidades a sus impulsores con @Emilenko al frente.
Otra vez 17 preguntas, o 16 y una de gestión sanitaria, según se mire, que también han contestado Miguel Ángel Manyez (Salud con cosas) e Iñaki Gonzalez (Sobrevivirrhhé), que es un buen pellizco (7,5%, ¡que se note que soy epidemiólogo!) de las 225 preguntas que tiene el examen MIR.
Aquí están las preguntas de epidemiología, medicina preventiva y salud pública, también disponibles en el bloc “Salud, sociedad y más” de Pedro y en wikisanidad:
178. Si se
quisiera estudiar la eficacia y seguridad de un nuevo citostático para un
determinado proceso oncológico y, al mismo tiempo, contrastar la eficacia que
añade a dicho tratamiento un nuevo anticuerpo monoclonal, ¿cuál sería el diseño
más apropiado?
1. Ensayo paralelo
2. Ensayo cruzado
3. Ensayo factorial
4. Ensayo secuencial
5. Ensayo de n=1
La pregunta es clara: se refiere al “ensayo
clínico factorial”, aunque no sea el concepto más común del MIR. El ensayo
clínico factorial se usa para evaluar más de una intervención en un estudio. El
diseño clásico de un estudio factorial es:

Otros estudios, de maneras menos típicas,
podrían ser utilizados también, pero el diseño factorial es el más adecuado en
este caso.
Más información en: http://www.cochrane.es/files/TipoDisenInvestigacion_0.pdf
179. ¿Cuál de
estos enunciados NO es una característica de los ensayos clínicos de fase I?
1. Suelen tener objetivos no terapéuticos
2. Pueden realizarse en voluntarios sanos
3. Pueden realizarse en pacientes
4. Suelen ser aleatorizados
5. Suelen ser abiertos
Pregunta con cierta intención de trampa y
donde el vocabulario da muchas pistas sobre cómo contestar. Vamos a disentir en
esta respuesta de la que dan nuestros compañeros de farmacología que también la
han contestado (https://wikisanidad.wikispaces.com/Farmacolog%C3%ADa+2015 ). Vayamos respuesta por
respuesta:
Los ensayos clínicos en fase I se utilizan en
individuos sanos (respuesta 2 falsa) para comprobar aspectos de farmacocinética
y farmacodinamia (respuesta 1 falsa). Suelen hacerse en pacientes sanos, aunque
en algunos casos se realizan en pacientes (en insuficiencia renal o hepática se
necesitan sujetos enfermos para poder calcular farmacocinética y
farmacodinamia, respuesta 3 falsa, PUEDEN ser realizados en pacientes). Por otro lado, al no tener frecuentemente
grupo control, suelen ser estudios abiertos (respuesta 5 falsa) y no
aleatorizados (respuesta 4 correcta).
180. Al comparar
las características de los estudios clínicos pragmáticos o confirmatorios
respecto de los estudios clínicos explicativos o exploratorios, ¿cuál de los
siguientes es una ventaja de los primeros?
1. Información sobre subrupos de pacientes representativos de la práctica
clínica habitual
2. Muestra muy homogénea, con escasa variabilidad
3. Mayor capacidad para detectar diferencias en la eficacia de las
intervenciones
4. Mayor validez interna
5. Menor tamaño muestral
Los estudios clínicos aleatorizados
pragmáticos son evaluaciones confiables de la efectividad de los cuidados de la
salud conducidas bajo circunstancias del mundo real. Los estudios
clínicos aleatorizados explicativos clásicos (estudios clínicos de eficacia),
prueban los efectos, bajo condiciones ideales y rigurosamente controladas, de
tratamientos precisamente caracterizados y especificados en grupos de pacientes
individuales estrechamente definidos.
Con estas definiciones queda claro que la
respuesta correcta es la 1. La respuesta 2 es más típica de los ensayos
explicativos, al igual que la 3 y la 5. Por otro lado, lo que aumenta con los
ensayos pragmáticos es la validez externa, no la interna (resultan más generalizables
o “reales”).
181. Le presentan
un estudio de cohortes en el que han participado 1000 mujeres fumadoras y 2000
mujeres de la misma edad no fumadoras. Si al cabo de 5 años, han presentado un
ictus 30 mujeres fumadoras y 20 mujeres no fumadoras, ¿cuál sería el Riesgo
Relativo y el Riesgo Atribuible?
1. RR= 3, RA=10 de cada 1000
2. RR=3, RA=20 de cada 1000
3. RR=1.5, RA=10 de cada 1000
4. RR=1.5, RA=30 de cada 1000
5. RR=10 de cada 1000, RA=3
Para las preguntas de números (que son muy
pesadas), lo mejor es ponerse una tabla de contingencia para representar bien
los conceptos y tener claro qué es lo que nos preguntan.
|
|
Ictus
a los 5 años
|
No
ictus a los 5 años
|
|
|
Fumadoras
|
30
|
970
|
1000
|
|
No
fumadoras
|
20
|
1980
|
2000
|
|
|
50
|
2950
|
3000
|
Ya colocado así, sabiendo que el Riesgo
Relativo es el cociente entre la incidencia de la enfermedad en los expuestos
(Ie) y la de los no expuestos (Ine), y que el Riesgo Atribuible es la
Incidencia en expuestos menos la
incidencia entre no expuestos, la pregunta queda hecha.
RR= Ie/Ine = (20/2000) / (50/3000) =
0,03/0,01 = 3
RA=Ie-Ine = 0,03-0,01 = 0,02 à 0,02 de 1 à 2 de 100 à
20 casos de cada 1000
182. En un centro
de salud se está realizando un estudio para determinar el efecto de la
exposición al humo del tabaco en hijos de padres fumadores. Para ello, se
selecciona a un grupo de niños sanos entre 3 y 7 años cuyos padres son
fumadores y al mismo tiempo se selecciona en el mismo centro un igual número de
niños cuyos padres no son fumadores. Un año después se investigará en ambos
grupos la aparición de enfermedades respiratorias durante ese año. Indique la
respuesta correcta:
1. El diseño del estudio es una cohorte prospectiva
2. El diseño del estudio es casos y controles
3. El diseño del estudio sigue una metodología cualitativa
4. El estudio es experimental
5. El tipo de diseño utilizado es eficiente para estudiar enfermedades
raras
Pregunta muy fácil, de las que caen en el MIR
todos los años. Define un estudio de cohortes. Más exactamente un estudio de
“doble cohorte” (cohorte de expuestos y de no expuestos). Tenemos a un grupo de
expuestos al humo del tabaco sin enfermedad, y a un grupo de no expuestos al
humo del tabaco sin enfermedad. Se les sigue durante un año, y se comprueba la
incidencia de enfermedades respiratorias.
Descartando el resto, no es un estudio de
casos y controles (se divide a los sujetos en expuestos/no expuestos, y se les
sigue en el tiempo, respuesta 2 falsa); el estudio de enfermedades raras es más
apropiado en estudios casos y control (respuesta 5 falsa), el estudio es
observacional (respuesta 4 falsa), y es un estudio cuantitativo (respuesta 3
falsa, aunque nos parece interesante que introduzcan al menos la metodología
cualitativa, que no variables cualitativas, de alguna manera en el MIR).
183. Se ha llevado
a cabo un estudio con el fin de determinar el riesgo de hemorragia digestiva
alta (HDA) asociado con el uso de diferentes anti-inflamatorios no esteroideos
(AINE). Para ello se incluyeron 2777 pacientes con HDA y 5532 pacientes
emparejados con los anteriores por edad y mes de ingreso o consulta, en los
mismos hospitales, pero por otras razones que no tuvieran que ver con el uso de
AINE. Se calculó el riesgo comparativo de sufrir una HDA asociado a la
exposición previa a diferentes AINE. ¿De qué tipo de estudio se trata?
1. Estudio de cohortes
2. Estudio de casos y controles
3. Estudio transversal
4. Estudio experimental
5. Estudio ecológico
De nuevo pregunta fácil sobre los tipos de
estudios epidemiológicos. Vamos a intentar ver qué es lo que hace el estudio, y
de ahí deducir la respuesta. En el estudio se escogen unos sujetos con HDA y
otros sujetos sin HDA para comprobar si la exposición previa a AINE se relacionaba
con HDA. Es el clásico estudio de casos y controles (respuesta 2 correcta), y se
podría añadir “emparejado” al título del
estudio (aunque eso no viene en las respuestas). La única frase que puede hacer
dudar es la de que los controles fuesen a los mismos hospitales por razones que
no tuvieran que ver con el uso de AINE; sin embargo, esto no modifica el tipo
de estudio, es para evitar sesgos.
Un estudio de cohortes tendría que implicar
seguimiento de los pacientes y reclutarlos según exposición, no según tengan
enfermedad o no. Un estudio transversal no preguntaría por exposición “previa”
a AINE, si no por ese mismo momento (aunque es discutible según bibliografía,
no creo que sea justificable como respuesta transversal). Un estudio
experimental implicaría aleatorizar a individuos a recibir una intervención o
no, y un estudio ecológico es el que utiliza como unidad de análisis un área, y
no el individuo.
187. En evaluaciones
económicas, ¿cuál de los siguientes costes corresponden a costes indirectos no
sanitarios?
1. Hospitalización del paciente
2. Cuidados en casa de pacientes
3. Pérdida de productividad del paciente
4. Gastos de desplazamiento del paciente
5. Rehabilitación del paciente
La definición clásica de costes indirectos es
de aquellos derivados de la pérdida potencial de productividad que ocasiona una
enfermedad (también se les llama “costes de productividad”). Estos costes se
deben a la pérdida o limitación de la capacidad para trabajar que conlleva un
determinado problema de salud, su tratamiento o la muerte del paciente. Eso
deja la respuesta 3 como la más probable. Podéis encontrar una respuesta más elaborada en el blog de Miguel Ángel Máñez.
188. En un estudio
farmacoeconómico, el fármaco A produce una esperanza de vida de 5 años con un
coste total de 5000 €, mientras que el fármaco B produce una esperanza de vida
de 6 años con un coste total de 15000 € (valores medios por paciente). El
criterio de decisión se basa en escoger la intervención más efectiva con un
umbral de costo-efectividad de 30.000 € por año de vida adicional ganado por
paciente, ¿qué fármaco es costo-efectivo respecto del otro y por qué?
1. El fármaco B, porque el coste-efectividad incremental con respecto al
A está por debajo del umbral de coste-efectividad
2. El fármaco A, porque cuesta menos que el B y sólo hay un año de
diferencia en esperanza de vida
3. El fármaco A, porque el coste-efectividad incremental de B con
respecto a A está por encima del umbral del coste-efectividad
4. El fármaco B, porque cada año de vida tiene un coste de 29500 € por
debajo del umbral de coste-efectividad
5. El fármaco A, porque el coste-efectividad incremental con respecto al
B está por encima del umbral del coste-efectivdad
En este caso, estamos de acuerdo con la
respuesta que ofrecen en las respuestas de farmacología, que también se han
animado a contestarla (https://wikisanidad.wikispaces.com/Farmacolog%C3%ADa+2015 ). Copiamos su explicación:
Realizando el cálculo del coste-efectividad incremental
= (Coste por paciente de opción B – Coste por paciente de opción A) /
(Efectividad de B – Efectividad de A), está por debajo del umbral de 30.000
euros.
191. ¿La
vacunación con vacuna antipoliomielítica inactivada genera inmunidad de grupo?
(señale la respuesta correcta)
1. Sí
2. No
3. Solo cuando se utilizan vacunas con adjuvantes
4. Solo frente al virus polio tipo 3
5. Solo si se administra con vacuna DTP
Pregunta complicada y algo confusa. Tanto la
vacuna VPI (inactivada) como la VPO (la oral, con virus vivos) pueden producir
inmunidad de grupo. Puede generar confusión la respuesta 2, ya que la VPO
produce inmunidad de grupo como característica principal al excretarse por
heces durante más tiempo que la VPI. Sin embargo, ambas producen inmunidad de
grupo, por lo que es la respuesta “más correcta”.
Fuente: Salmerón García F, et al. Vacunas
antipoliomielíticas, erradicación y posterradicación. Rev Esp Salud Pública
2013; 87(5):500.
Puntos clave vacunas poliomielitis: http://vacunasaep.org/manual/Cap8_16_Poliomielitis.pdf
192. Respecto a la
vacunación con vacuna de rubeola en embarazadas, señale la respuesta correcta:
1. Debe de estimularse ya que es muy conveniente para la Salud Pública
2. Es el procedimiento de elección para el control del síndrome de
rubeola congénita
3. No se considera ya como una indicación de aborto
4. Es permitida en el caso de las vacunas de la cepa RA 27/3, pero no en
el caso de las vacunas de la cepa Cendehill
5. Se debe administrar conjuntamente con inmunoglobulina específica
La vacuna de la rubeola, incluida en la
triple vírica, está contraindicada en mujeres embarazadas ya que no hay
estudios suficientes que demuestren su seguridad. Sin embargo, no es indicación
de aborto en caso de vacunación accidental. El resto de las opciones son por
tanto falsas.
Fuente: Centers
for Disease Control and Prevention. Control and prevention of rubella: evaluation and management of
suspected outbreaks, rubella in pregnant women and surveillance for congenital
rubella syndrome. MMWR.
2001; 50(RR-12).
193. En un ensayo
clínico que evalúa la eficacia de un hipolipemiante en la prevención primaria
de la cardiopatía coronaria, si los investigadores han planificado análisis de
resultados intermedios y a la vista de ellos suspenden el estudio antes de su
finalización tienen que saber que:
1. Sólo puede ser interrumpido el estudio cuando en algún análisis
intermedio hay una diferencia entre los resultados de las intervenciones
p<0.05
2. Sólo está justificada la interrupción en aquellos estudios que tienen
como variable de resultados la mortalidad
3. Si la intervención es segura el estudio no puede interrumpirse antes
de que haya finalizado
4. Cuando se interrumpe precozmente un ensayo clínico es frecuente que se
sobrestime el efecto de la intervención evaluada
5. La realización de análisis intermedios disminuye la posibilidad de
error tipo I
La primera respuesta es claramente falsa. La
interrupción de un ensayo clínico por un análisis intermedio se hace por: a)
encontrar resultados claramente superiores, en los que se considere éticamente
que los controles se tienen que beneficiar (encontrar una p<0.05 esto no
implica necesariamente eso); o b) en casos en los que la seguridad del paciente
se vea comprometida, a pesar de las fases anteriores. De esta manera también
descartamos la respuesta 2 y la 3, ya
que hay más razones para interrumpir un ensayo en un estudio intermedio. Muchos
análisis intermedios aumentan la probabilidad de tener un error tipo I
(respuesta 5 falsa), y, en caso de interrumpir el ensayo, suelen sobreestimar
los efectos de la asociación.
Para encontrar más información con una
detallada explicación, podéis consultar este artículo monográfico de
interrupciones de ensayos: “Interrupción precoz de los ensayos clínicos.
¿Demasiado bueno para ser cierto? Med Intensiva. 2007;31(9):518-520.”
Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912007000900006
194. Cuando se
realiza un cribado para una enfermedad, dirigida a grupos de riesgo elevado,
buscando enfermedad en su estado inicial, se denomina:
1. Cribado simple, no selectivo, precoz
2. Cribado simple, selectivo, precoz
3. Cribado múltiple, no selectivo, tardío
4. Cribado múltiple, selectivo, precoz
5. Cribado simple, selectivo, tardío
De nuevo pregunta muy poco práctica,
simplemente orientada a la memorización y esquematización de conceptos. Sin
embargo, si se contesta de forma sistemática es una pregunta bastante sencilla;
para ello, como nos dan varias respuestas girando alrededor de combinaciones de
conceptos, vayamos a ellos:
– Cribado simple vs cribado múltiple: como
tiene lógica por el nombre, el cribado simple va orientado hacia una
enfermedad, mientras que el cribado complejo lo va hacia un grupo de
enfermedades.
– Cribado selectivo vs no selectivo: quizá
éste no es tan evidente como el otro, pero sabiendo la información que da la
pregunta es sencillo sacar la definición por uno mismo. Los cribados selectivos
se refieren a los orientados a pacientes de alto riesgo, y los no selectivos
orientados a la población general.
– Precoz vs tardío: el cribado precoz tiene
como objetivo la búsqueda de la enfermedad en estadios iniciales, y los tardíos
buscan casos “olvidados” en la población.
Combinando lo que nos dice el enunciado con
estas definiciones, la única respuesta posible es la 2.
Más información, en este monográfico de la
Sociedad Española de Epidemiología:
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/monografia3_cribado.pdf
195. A una mujer
de 52 años le detectan en una mamografía un nódulo y se le aconseja hacer una
biopsia mediante punción con control ecográfico. La paciente le pregunta a Vd.
sobre la probabilidad de tener cáncer si la prueba sale positiva. Como Vd. no
tiene experiencia en este tema busca y encuentra un estudio que incluye a 112
pacientes, 18 con cáncer y 94 sin cáncer. De los 18 pacientes con cáncer la
punción dio un resultado positivo en 16 y de los 94 pacientes sin cáncer la
punción dio un resultado negativo en 88. Con estos datos la respuesta correcta
es:
1. 0,727
2. 0,93
3. 0,645
4. 0,56
5. No puede calcularse porque no se conoce la prevalencia de la
enfermedad
Pregunta muy confusa. En principio, habíamos considerado esta pregunta con la respuesta 1 como correcta. Sin embargo, tras recibir varios comentarios y reflexionar nosotros, hemos decidido considerar esta pregunta como anulable.
El cálculo del VPP requiere de la prevalencia, hasta ahí parece que la respuesta 5 sería la correcta. Sin embargo, si no tenemos la prevalencia de enfermedad, se puede usar la prevalencia de nuestro estudio como estimador de la prevalencia “real” de la enfermedad. En ese caso, se podría calcular el VPP, y la respuesta sería la 1. Por tanto, la decisión se torna en base a:
– Considerar que los datos que nos dan pertenecen a un screening poblacional de cáncer de mama: en este caso usaremos la prevalencia del estudio como un estimador de la prevalencia de cáncer de mama, y daríamos como correcta la 1.
– Considerar que los datos que nos dan no son de un screening poblacional, y que la selección de controles depende de los casos. En este caso la prevalencia que sale en el estudio no tiene ningún interés como estimador de prevalencia de enfermedad, porque lo abríamos determinado nosotros con el diseño. En este caso la respuesta correcta sería la 5.
Consideramos que la redacción es lo suficiente ambigua como para que cualquiera de las 2 sea una respuesta que el Ministerio de como correcta.
En caso de que considerábamos que el VPP se puede calcular, se haría de la siguiente manera:
.
|
|
Cáncer de mama
|
Sanos
|
Total
|
|
Prueba +
|
16
|
6
|
22
|
|
Prueba –
|
2
|
88
|
90
|
|
Total
|
18
|
94
|
112
|
Nos preguntan por la probabilidad de que, si la enferma tiene una prueba positiva, tenga realmente la enfermedad. Por tanto, nos pregunta por el Valor Predictivo Positivo (VPP), medida muy interesante y con mucho más interés en clínica que la Sensibilidad. El VPP está orientado a las decisiones clínicas, al buscar predecir qué pasa cuando una prueba sale positiva.
VPP=verdaderos enfermos/total de pruebas +=16/22=0,727
196. Un grupo de
investigadores realizó un estudio prospectivo para evaluar la eficacia de tres
alternativas en el tratamiento de la otorrea aguda en niños con tubo de
timpanostomía. De forma aleatorizada, 76 niños recibieron
amoxicilina-clavulánico oral, 77 recibieron gotas óticas con
hidrocortisona-bacitracina-colistina y otros 77 niños no recibieron tratamiento
farmacológico alguno, sólo observación. La variable principal fue la presencia
de otorrea. ¿De qué tipo de estudio se trata?
1. Estudio de cohortes
2. Estudio postautorización de seguimiento prospectivo
3. Estudio postautorización ligado a la autorización
4. Ensayo clínico
5. Estudio transversal
Pregunta fácil, aunque la redacción pueda
hacer dudar. Se trata de un ensayo clínico en el que se comparan 2 alternativas
de tratamiento vs un grupo control; hasta ahí es la definición de ensayo
clínico. Se podría dudar con las respuestas 1 y 2, pero la presencia de
aleatorización nos lleva al ensayo clínico y descarta cualquier estudio
observacional.
197. Disponemos
del registro de sujetos que se vacunan de la gripe en una región y campaña
determinada, que incluye la información en el momento de vacunación sobre
antecedentes patológicos, edad, sexo y tipo de vacuna. Para los mismos sujetos
disponemos también del registro con los diagnósticos de alta hospitalarios,
ocurridos con posterioridad a la fecha
de la vacunación, y existe un identificador personal común a ambos registros.
Indique cuál de estos estudios sería posible realizar usando solo las citadas fuentes
de información
1. Un estudio analítico de cohorte para determinar si la vacunación
aumenta el riesgo de desarrollar un síndrome de Guillain-Barré en las 16
primeras semanas tras la vacunación antigripal
2. Un análisis descriptivo para estimar la incidencia de infarto agudo de
miocardio en las primeras 16 semanas tras la vacunación antigripal
3. Un análisis descriptivo para estimar la incidencia de fiebre en la
primera semana posterior a la vacunación antigripal
4. Un ensayo clínico que compare el riesgo de reacciones post-vacunales
graves (que supongan ingreso hospitalario) con dos de los tipos de vacunas
antigripales utilizados en esa campaña.
5. Un estudio de casos y controles para determinar si la vacunación
aumenta el riesgo de desarrollar un infarto agudo de miocardio.
Pregunta muy interesante, por hablar de
sistemas de información, aunque en mi opinión buscar objetivos en base a los
datos que tienes no es la forma más correcta de actuación para investigar.
Empezamos por la más fácil de descartar, que es la 4, con datos secundarios no
podemos realizar un ensayo clínico, ya que no podemos aleatorizar a los
participantes del estudio. La respuesta 3 también se puede descartar, ya que
los datos de seguimiento son de alta hospitalaria, y la fiebre no siempre
requiere de ingreso hospitalario, por lo que no se puede estimar la incidencia
de fiebre con estos datos.
La clave de la pregunta es identificar bien
quiénes son los sujetos del estudio. Los individuos del estudio son todos
vacunados como queda claro del enunciado (“sujetos
que se vacunan de la gripe” … “Para los mismos sujetos”). Por tanto sólo
tenemos sujetos expuestos al pretendido factor de riesgo (a la vacunación). El
enunciado dice quye sólo tenemos esas fuentes de información. Eso nos descarta
tanto un estudio de cohortes (respuesta 1) como de casos y controles (respuesta
5), pues nuestros sujetos están todos vacunados, y no disponemos de sujetos “no
expuestos” que, evidentemente, son necesarios para cualquier comparación. Por
ello, la única respuesta correcta es la 2, que es un ejemplo de lo que podemos
hacer en esa “cohorte” de vacunados.
198. En un estudio
de cohorte la población tratada con un fármaco anticoagulante tuvo un
incidencia de hemorragia grave del 3%, mientras que en la población no tratada
la incidencia de hemorragia fue del 1%, siendo el NNH (“Number Need to Harm”)
de 50. ¿Cuál es la interpretación correcta de este dato?
1. En el grupo tratado con el anticoagulante 50 personas presentaron una
hemorragia grave
2. En el grupo tratado con anticoagulante hubo 50 casos de hemorragia
grave más que en el grupo no tratado
3. El riesgo de presentar una hemorragia grave en los tratados con el
anticoagulante fue 50 veces mayor que en los no tratados
4. Fue necesario tratar a 50 personas con el anticoagulante para producir
1 caso de hemorragia grave atribuida al fármaco
5. De cada 100 pacientes tratados con el anticoagulante 50 presentaron
una hemorragia grave
Pregunta que poca gente habrá fallado, ya que
todos los años la repiten de una manera o de otra. Cálculo del NNH= 1/(P
eventos adversos en grupo 1-P eventos adversos en grupo 2)=1/(0,03-0,01)=1/(0,02)=50.
Es necesario tratar a 50 personas con el
anticoagulante para producir 1 caso de hemorragia grave atribuida al fármaco.
235. Cuando
realizamos el triple test (alfafetoproteína, gonadotropina coriónica humana y
el estriol no conjugado) a las embarazadas, la sensibilidad y la especificidad
frente a la trisomía 21 (S. de Down) son del 63 y el 95% respectivamente. Ello
significa:
1. El porcentaje de falsos negativos es del 5%
2. El porcentaje de falsos positivos es del 37%
3. El área bajo la curva (AUC) ROC valdría 1
4. La probabilidad de no tener trisomía 21 (S. de Down) siendo el
resultado negativo es del 95%
5. La probabilidad de tener resultado positivo a la prueba teniendo la
trisomía 21 (S. de Down) es del 63%
La definición de sensibilidad es la
probabilidad de tener un resultado positivo si se tiene la enfermedad, y la
especificidad la probabilidad de que la prueba sea negativa estando sano. La
respuesta 5 da la definición de la sensibilidad del triple test.