Os recomiendo la lectura del post “Should non-native speakers publish in English?” publicado por Gera Nagelhout en su blog “Tobacco Control Research“. Gera aborda con frescura y franqueza un tema recurrente para los investigadores que no tenemos como lengua propia el inglés.
Tras la clásica argumentación sobre el interés internacional o local de la investigación para justificar el idioma de publicación (y la aptitud para leer en inglés o no de los “profesionales-diana”), Gera propone “publicar” en ambos idiomas (inglés y propio), pero entiendo que no “traduciendo” el artículo, sino de una manera más eficiente. ¿Cómo? Se trata de aprovechar la ocasión de tener el artículo publicado en inglés para divulgar una nota de prensa en la lengua propia. Esto acercará el artículo no sólo al público general sino, en mi opinión, también a muchos profesionales “nacionales” que no siguen las publicaciones en inglés.
Creo que esta práctica está bastante extendida en España. El buen hacer de muchos periodistas científicos, divulgadores científicos, y científicos a los que gusta explicar sus investigaciones (pero que no pretendemos etiquetarnos como “divulgadores científicos”) ha permitido hacer asequibles en nuestra lengua resultados de investigaciones que publicamos mayoritariamente en inglés.
Acaba Gera refiriéndose al idioma en que escribimos nuestros blogs y tuits, a partir de su propia experiencia. En primer lugar, yo añadiría que el blog del investigador o del grupo de investigación es un lugar excepcional para poder explicar nuestros artículos (publicados seguramente en inglés) en nuestra propia lengua o lenguas –que a veces tenemos más de una lengua propia como nos pasa a muchos catalanes. En segundo lugar, creo que más allá de publicar la nota de prensa “oficial” (de la revista, de nuestra institución) deberíamos publicar algo más vivo o vivencial dirigido a la audiencia que tengamos identificada en nuestro blog. Algo así estamos intentando, por ejemplo, en el blog “Tobacco Related” o en este mismo blog, con entradas en catalán, castellano o inglés (y algunas en varios idiomas), según el tema abordado (¡y el tiempo disponible!). Y no sólo sobre nuestros artículos, sino también comentando otros artículos (normalmente en inlés) que así acercamos a los lectores de nuestro blog.
Para acabar, recomiendo que no perdáis más tiempo conmigo y leáis el post “Should non-native speakers publish in English?” que ha motivado esta reflexión. ¡Ah! Y felicitar a Gera por su claridad, por la próxima defensa de su tesis doctoral y el symposium satélite a la defensa que ha preparado.
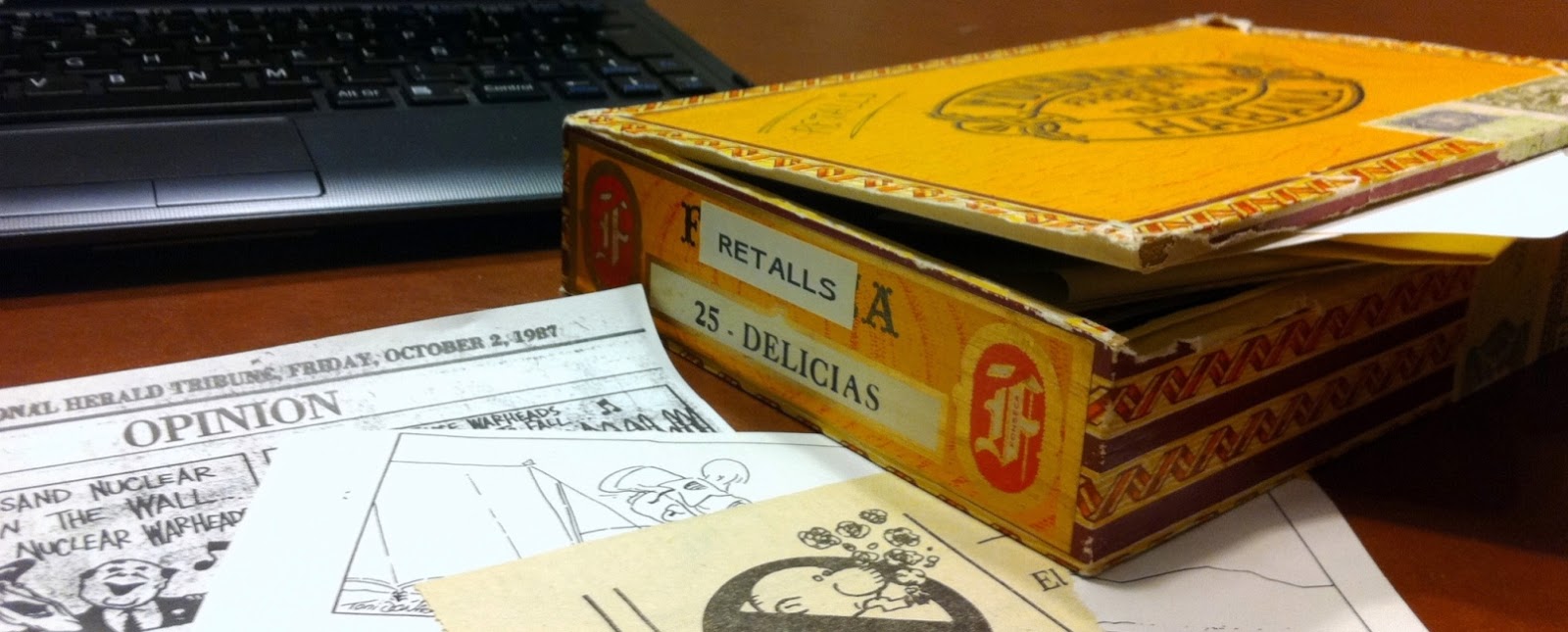



.jpg)



