1. 50.
2. 100.
3. 20.
4. 25.
5. 5.
Comentario:El NNT se calcula como el inverso de la reducción absoluta de riesgo, siendo esta reducción la diferencia de RR. Con los mismos datos que en la pregunta anterior, la reducción absoluta de riesgo será (25/500) – (50/500), es decir, 0,05. Por lo tanto, el NNT será 1 / 0,05 = 20 (respuesta 3).
Pregunta 183
En 2005, Goosens et al publicaron un estudio en el que observaron una buena correlación entre el uso poblacional de antibióticos y la tasa de resistencia a antimicrobianos. En dicho estudio la unidad de análisis fue cada uno de los 26 países europeos que participaron, ¿a qué tipo de diseño correspondería este estudio?
1. Estudio sociológico.
2. Estudio de intervención comunitaria.
3. Estudio de cohorte de base poblacional.
4. Estudio ecológico .
5. Estudio transversal.
Comentario:Cuando la unidad de análisis no son datos individuales sino datos agregados (referidos a individuos u otras variables) nos hallamos ante un estudio ecológico (respuesta 4). “Estudio sociológico” es un término vago (como decir “estudio epidemiológico”, puesto que los sociólogos utilizan tanto estudios ecológicos como transversales e incluso de cohortes, aunque los llaman “estudios de panel”). Evidentemente no se trata de una cohorte (no hay seguimiento) ni de un estudio transversal… aunque estrictamente, los estudios ecológicos pueden ser transversales (como el descrito) o longitudinales (como son los estudios de tendencias, por ejemplo, el estudio de la tendencia en el tiempo… la evolución de la tasa de resistencia a antimicrobianos en un mismo país durante una década: la variable es agregada y se hace un “seguimiento” en el tiempo). Pero tal y como está descrito, el estudio se etiqueta de ecológico y basta.
Pregunta 184
¿Qué es un estudio de casos y controles anidado?
1. Es el tipo de estudio de casos y controles en el que la serie de controles está apareada con los casos en posibles factores de confusión .
2. Es el tipo de estudio de casos y controles en el que la serie de controles está muestreada aleatoriamente de la cohorte que da origen a los casos.
3. Es el tipo de estudio de casos y controles en el que tanto los casos como los controles se extraen del mismo hospital o centro de estudio.
4. Es el tipo de estudio de casos y controles que se realiza para estudiar los factores etiológicos de las malformaciones congénitas y que se llevan a cabo en las unidades de neonatologia.
5. Es el tipo de estudio de casos y controles que se realiza en poblaciones estáticas o cerradas en las que no se permita la entrada o salida de la misma
Comentario:La primera respuesta no es correcta, en un estudio de casos y controles normalmente no se aparea por factores de confusión, y si se hiciera por alguna variable, se le llamaría “estudio de casos y controles anidado y apareado”. Una práctica habitual, sin embargo, es aparear los casos y controles por tiempo, es decir, se escogen controles en el momento de tiempo en que aparece el caso (por definición de la cohorte, todos sus miembros están libres de enfermedad al iniciar el seguimiento). La respuesta 2 es la más válida, y la que yo señalaría, aunque ese muestreo aleatorio de los controles se hace normalmente, como decía antes, emparejando por tiempo. La tercera respuesta sería la definición de estudio de casos y controles de base poblacional (para liar con lo de cohorte), la cuarta respuesta parece que tiene un guiño humorístico (cohorte anidado – unidades de neonatos) y la quinta respuesta no tiene ningún sentido.
Pregunta 186
Respecto a los estudios de cohortes es cierto que:
1. Los sujetos son seleccionados en virtud de padecer o no la enfermedad sometida a estudio.
2. El análisis de los datos consiste en determinar si la proporción de expuestos en el grupo de pacientes con la enfermedad difiere de la de los controles.
3. Se obtiene la prevalencia como medida de la frecuencia de la enfermedad.
4. El azar decide la distribución de la exposición en los sujetos del estudio.
5. Pueden ser retrospectivos.
Comentario:En un estudio de cohortes los sujetos no se seleccionan según padezcan o no la enfermedad, sino que se parte de individuos sin la enfermedad de interés (respuesta 1 falsa). En un estudio de cohortes no se comparan proporciones de expuestos en pacientes y controles sino incidencia de la enfermedad entre expuestos y no expuestos (respuestas 2 y 3 falsas). Finalmente, el azar no decide la distribución de la exposición, sino que son los participantes quienes deciden si fuman, comen esto o aquello, o hacen más o menos ejercicio (por decir algunos factores de riesgo). También hay algunos factores de riesgo sobre los que no se puede decidir, como tener una determinada edad o haber sido sometido a algún tratamiento médico o quirúrgico. La única respuesta cierta es la 5: en efecto, los estudios de cohortes (o longitudinales) pueden ser retrospectivos (como dice la respuesta), así como prospectivos y ambispectivos (seguimento retrospectivo y prospectivo de la misma cohorte).
Pregunta 187
187 – ¿Cómo se denomina al ensayo clínico en el que los pacientes, los investigadores y los profesionales sanitarios implicados en la atención de los pacientes desconocen el tratamiento asignado?
1. Enmascado.
2. Triple ciego.
3. Abierto.
4. Simple ciego.
5. Doble ciego.
Comentario:Se trata de un ensayo “triple ciego”, respuesta 2, puesto que los investigadores (que diseñan el estudio y analizan los datos) no conocen el grupo asignado a los participantes, además de los propios pacientes y de los profesionales involucrados en la atención (si sólo están ciegos estos dos últimos nos encontramos en una situación de doble ciego). En algunos textos se dice que es triple ciego cuando el estadístico que analiza los datos también está cegado y en otros habla de cegamiento del sujeto participante, investigadores observadores e investigadores que analizan los datos.
Pregunta 188
En los ensayos clínicos con frecuencia se analizan los datos según el rincipio de “análisis por intención de tratar” lo que significa que:
1. Se analizan sólo los datos de los pacientes que terminan el estudio.
2. Se analizan sólo los datos de los pacientes que cumplen el protocolo.
3. Se excluyen del análisis a los pacientes que abandonan el estudio por presentar efectos adversos.
4. Se analizan los datos de todos los pacientes como pertenecientes al grupo al que fueron asignados, con independencia del tratamiento que hayan recibido.
5. Se excluyen a los pacientes que abandonan el estudio por cualquier motivo antes de finalizar el estudio.
Comentario:Por definición, el análisis por “intención de tratar” (“intention to treat”) es aquel que mantiene a los participantes en el grupo al que fueron aleatorizados al inicio del ensayo. Por ello, la respuesta correcta es la 4. El resto de respuestas es incorrecto puesto que implica la exclusión de pacientes de una u otra manera.
Pregunta 189
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre un ensayo clínico que evalúa la eficacia de un nuevo medicamento en el tratamiento de las crisis de migraña es FALSA?
1. Podria emplearse un diseño cruzado.
2. Está justificado emplear placebo como brazo control si está previsto un tratamiento de rescate.
3. No es necesario que el estudio sea doble ciego.
4. El ensayo debe llevarse a cabo inicialmente en adultos y posteriormente, si procede, realizar otros en ancianos y en población pediátrica.
5. La asignación a los grupos que se comparan debe ser aleatoria.
Comentario:Pregunta que pide la falsa… y contiene alguna frase con negación (!). La respuesta 3, es falsa: es falso que no sea necesario que el estudio sea doble ciego. Un ensayo de eficacia terapéutica debe ser, por lo menos, doble ciego. Las respuestas 1, 2, 4 y 5 son verdaderas: se puede usar un diseño cruzado (respuesta 1), se puede usar placebo (respuesta 2), primero se hace en adultos (respuesta 4) y la asignación debe ser aleatoria (respuesta 5).
Pregunta 190
Los ensayos clínicos de fase II (señale la respuesta cierta):
1. Se suelen realizar en grupos de pacientes no muy numerosos.
2. Regulatoriamente son estudios observacionales.
3. Su objetivo principal es confirmar la efectividad de un medicamento en una patología concreta.
4. Su objetivo principal es evaluar la seguridad y tolerabilidad de un medicamento.
5. Constituyen la evidencia fundamental del beneficio-riesgo del medicamento.
Comentario:La respuesta correcta es la 1. Los ensayos en fase II son estudios experimentales aleatorizados. Debe considerarse experimentales regulatoriamente (falsa la 2) y no tienen como objetivo ni probar la efectividad del fármaco ni su beneficio-riesgo (respuestas 3 y 4, de eso se encargan los ensayos en fase IV), ni tampoco la seguridad y tolerabilidad (falsa la 3, de eso se ocupan los ensayos en fase I).
Pregunta 191
¿A qué tipo de ensayo clínico nos referimos cuando los criterios de inclusión se ajustan a las indicaciones, con criterios de exclusión menos restictivos para incluir una amplia representación de la enfermedad en estudio y fundamentar así el registro de un medicamento?
1. Estudio piloto.
2. Estudio en fase l.
3. Estudio en fase II.
4. Estudio en fase III.
5. Estudio en fase IV.
Comentario:El único ensayo post-registro es el fase IV, por lo tanto la respuesta 5 es falsa. No se tratará de un estudio piloto en ningún caso (respuesta trampa), ni de un fase I (respuesta 2, su objetivo es estudiar la tolerancia del fármaco), ni un fase II (respuesta 3, su objetivo es estudiar la farmacocinética y farmacodinámica) sino de un fase III (respuesta 4, la correcta) puesto que los ensayos en fase III permiten estudiar eficacia y efectos indeseados, información necesaria para la comercialización).
Pregunta 195
Si aplicamos una prueba de laboratorio para el diagnóstico de una determinada enfermedad que es dos veces más frecuente en hombres que en mujeres, ¿cuál de los siguientes parámetros será más elevado en la población femenina que en la masculina?
1. La prevalencia de la enfemedad.
2. La sensibilidad de la prueba.
3. La especificidad de la prueba.
4. El valor predictivo positivo de la prueba.
5. El valor predictivo negativo de la prueba.
Comentario:Las tres primeras respuestas son falsas: la prevalencia es más elevada en hombres porque lo dice el enunciado, y la sensibilidad y especificidad son características de la prueba, no de la “población” a la que se le aplica… esa es la trampa: la eficacia de la prueba se mide mediante los valores predictivos. El VP+ depende de la prevalencia, si ésta es baja, el VP+ tiende a ser bajo porque si aumenta la frecuencia de personas sanas incrementa también el número de falsos positivos. Por tanto, el VP+ de la prueba será menor en la población femenina que en la masculina, por lo que la respuesta 4 es incorrecta. Y cuando la prevalencia de la enfermedad es elevada (el doble en hombres que en mujeres en esta pregunta) el VP- tiene a disminuir pues aumenta el número de falsos negativos. Así, el VP- sería más pequeño en hombres que en mujeres (que tienen menor prevalencia) y queda claro que la respuesta correcta es la respuesta 5.
Pregunta 196
En la evaluación de una prueba diagnóstica de una enfermedad hemos encontrado una razón de verosimilitud Positiva (RVP) de 7. ¿Qué indica este resultado?:
1. Que el resultado negativo es proporcional mente 7 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfemos.
2. Que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfermos.
3. Que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los no enfermos que en los enfermos.
4. Que la sensibilidad y la especificidad son <0,5.
5. Que la contribución del resultado positivo de la prueba es pobre en el diagnóstico de la enfem1edad.
Comentario:La RVP es la probabilidad de un resultado positivo en los sujetos enfermos dividida entre la probabilidad de un resultado positivo de la prueba en los sanos. Por ello, la única respuesta verdadera es la repuesta 2.
Pregunta 197
La Prueba diagnóstica que se aplica para el cribado de una enfermedad requiere las siguientes características, EXCEPTO:
1. Alta prevalencia de la enfermedad.
2. Alta especificidad de la prueba.
3. Alta sensibilidad de la prueba.
4. Existencia de recursos de diagnóstico y tratamiento de los sujetos positivos en la prueba.
5. Aceptable para la población .
Comentario:Para una prueba de cribado nos interesa sobrediagnosticar, es decir, que no se nos escape nadie que tenga la enfermedad. Para ello es necesario una prueba muy sensible, que todo el que tenga la enferemedad nos dé positivo en el test. Pero esto tiene el problema de los falsos positivos, que también aumentarían, por ello en un segundo tiempo sería necesario una prueba más específica. Por ejemplo en el cribado de cáncer de mama la primera prueba es una mamografía (muy sensible) y la segunda PAAF, BAG o Biopsia (muy específicas). Las respuestas 1, 3, 4 y 5 son por tanto correctas y la falsa es la 2.
Pregunta 198
Una prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 95%, ¿qué nos indica este resultado?
1. La prueba dará, como máximo, un 5% de falsos negativos.
2. La prueba dará, como máximo, un 5% de falsos positivos.
3. La probabilidad que un resultado positivo corresponda realmente a un enfermo será alta.
4. La probabilidad que un resultado negativo corresponda realmente a un sano será alta.
5. La prueba será muy específica.
Comentario:La sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un sujeto enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado positivo (S= verdaderos positivos/verdaderos positivos+falsos negativos o todos los verdaderos enfermos). Por ello, si la sensibilidad es del 95%, la única respuesta correcta es la 1, hay un 5% de falsos negativos). Los falsos positivos (respuesta 2) no tienen que ver con la sensibilidad. Las respuestas 3 y 4 tienen que ver con los valores predictivos y la 5 es la respuesta falsa de regalo (S y E se relacionan, pero una no predice la otra ni viceversa).

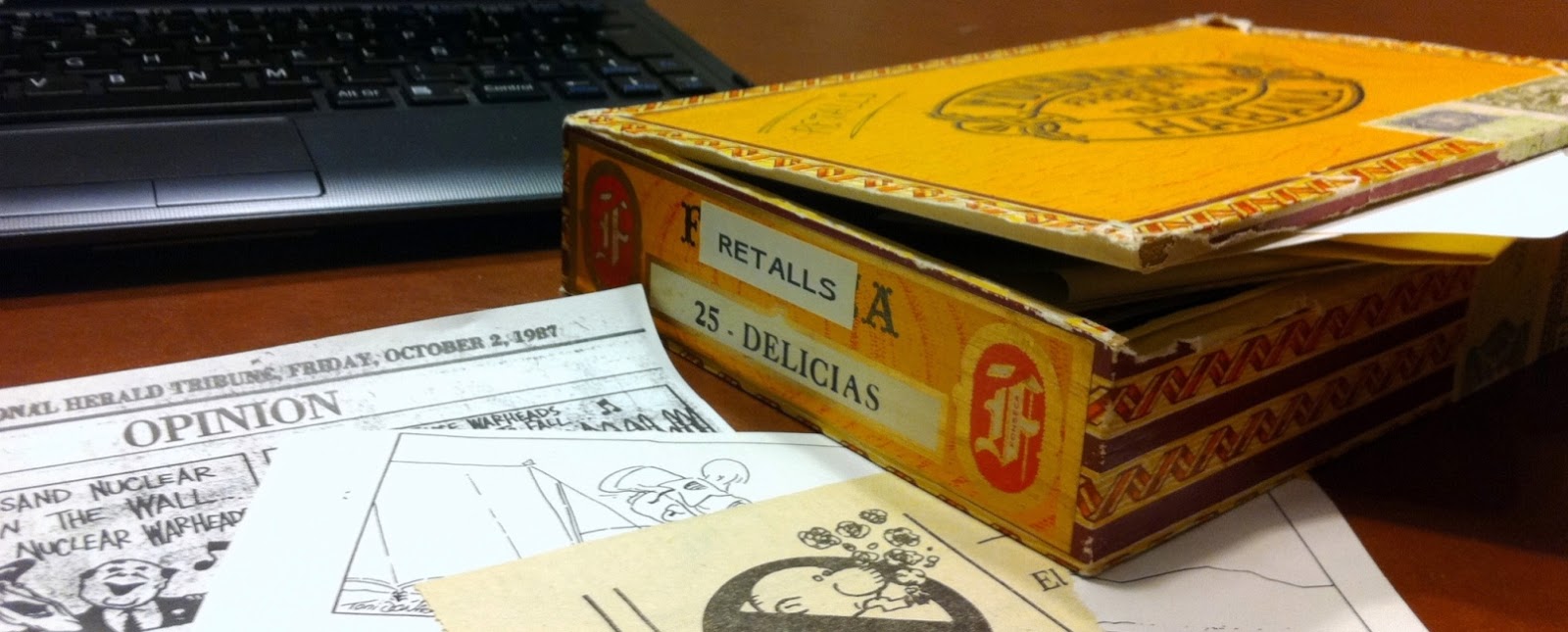

























.jpg)



